En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, ¿cómo puede quedar con un vacio de poder un continente entero? La respuesta yace en el Tratado Antártico, una de las piezas más notables de la diplomacia internacional del siglo XX. Firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959 por doce naciones, este acuerdo estableció las bases para un régimen único en el que priman la ciencia y la paz.
El Tratado Antártico, con apenas 14 artículos, es breve pero contundente. Se prohíben todas las actividades de carácter militar, desde maniobras hasta el establecimiento de bases. También se veda cualquier tipo de ensayo nuclear, incluyendo la eliminación de desechos radioactivos en la región. En su lugar, se fomenta la investigación científica y se consagra la cooperación internacional como el único camino a seguir en este helado confín del planeta.
La Antártida: Más que un Desierto de Hielo
En la imaginación popular, la Antártida suele ser percibida como una vasta y desolada extensión de hielo. En Las Montañas de la locura del genio de Providence , H.P. Lovecraft, se presenta al continente como el lugar más aterrador del planeta , y razón no le falta. Ah diferencia del ártico, que es una gigantesca masa de hielo flotando sobre el agua , la Antártida es efectivamente un continente cubierto por masas enormes de hielo , algunas de ellas tan profundas y antiguas que llevan cientos sino miles de años congeladas, es son ir más lejos una posibilidad real que en algún lugar de estas capas de hielo pueda haber microrganismos congelados que en caso de despertar de su invernación pudieran provocar una autentica crisis de salud pública. Como sea la antartida es completamente inhóspita y con la tecnología del siglo pasado mucho más que ahora por lo que no fue mucho impedimento la firma de un gran tratado que asegurara que no se diera una agresiva competición por el territorio, un gran logro de la visión pacifista en plena guerra fría.
La firma del tratado se produjo al calor del Año Geofísico Internacional de 1957-1958, un evento que vio a científicos de distintos países trabajar juntos en proyectos de investigación polar. Este espíritu de colaboración científica, inusual en un mundo dividido entre bloques, se convirtió en el pilar del acuerdo. Pero la cooperación científica no era un fin en sí mismo; era un medio para garantizar que la Antártida no se convirtiera en un campo de batalla o, peor aún, en un arsenal nuclear.
Por supuesto, el Tratado Antártico no se selló sin tensiones. Estados Unidos y la Unión Soviética, adversarios acérrimos en otras partes del globo, reconocieron que era más prudente mantener la Antártida como zona neutral. La posibilidad de que este territorio fuese el escenario de una guerra por recursos o de una carrera armamentista estaba demasiado presente en sus cálculos estratégicos.
Ciencia, Paz y Política
El Tratado Antártico es más que un acuerdo sobre la no militarización. En su esencia, consagra la libertad de investigación científica como un principio universal. Los científicos de los países signatarios pueden moverse libremente por la región, establecer estaciones de investigación y compartir sus hallazgos con la comunidad global. Este aspecto fue particularmente innovador para su época: en un mundo lleno de secretos y espionaje, la Antártida se convirtió en un espacio abierto al conocimiento.
Sin embargo, la política nunca estuvo lejos de estas exploraciones científicas. La presencia de estaciones de investigación también reforzaba las reclamaciones territoriales latentes. Argentina, por ejemplo, fue el primer país en establecer una base científica permanente en la Antártida en 1904, lo que cimentó su presencia en el continente. Esta estrategia fue replicada por otras naciones con intereses en la región, creando un mosaico de estaciones científicas que, en realidad, eran símbolos de soberanía encubierta. Lo más fascinante del Tratado Antártico es su modelo de gobernanza. Las «Reuniones Consultivas», previstas en el Artículo IX, reúnen a las Partes Consultivas —aquellas con intereses significativos en la Antártida— para tomar decisiones sobre el manejo del continente. Este sistema evita la creación de un gobierno centralizado, optando por una estructura descentralizada y basada en el consenso.
Este modelo de toma de decisiones, aunque imperfecto, ha sido notablemente exitoso. Desde la entrada en vigor del tratado en 1961, se han adoptado una serie de medidas complementarias, conocidas como el «Sistema del Tratado Antártico», que incluyen la protección del medio ambiente y la regulación de la pesca y el turismo. En un mundo donde los acuerdos internacionales suelen colapsar bajo el peso de los intereses nacionales, el Tratado Antártico sigue siendo un caso ejemplar de compromiso. Pero, como en tantas otras ocasiones, esto suena demasiado bueno para ser verdad.
El lector ha de tener en cuenta que en derecho internacional público no existe una ley como tal, sino tratados entre naciones, naciones que son técnicamente iguales, por lo que no hay un poder superior que pueda legislar sobre su comportamiento, como hace el Estado con sus ciudadanos. Organismos como la ONU ejercen este papel regulador, pero su poder es limitado y la práctica es muy distinta a la teoría, lo que causa muchas contradicciones, en este caso entre el Tratado Antártico y la larga lista de reclamaciones territoriales, en muchos casos chocando entre sí.
Reclamaciones territoriales:
- Argentina
Argentina fue uno de los primeros países en establecer una presencia continua en la Antártida. En 1904, inauguró la Base Orcadas en la isla Laurie, marcando el inicio de una ocupación científica permanente. Su reclamación territorial, oficializada en 1940, abarca desde el meridiano 25° Oeste hasta el 74° Oeste, extendiéndose desde el paralelo 60° Sur hasta el Polo Sur.
Argentina justifica su reclamo argumentando la continuidad geológica entre el territorio antártico y la cordillera de los Andes, además de su larga tradición de actividades científicas y logísticas en la región. Sin embargo, su sector se superpone significativamente con las reclamaciones de Chile y Reino Unido, lo que ha generado tensiones históricas, especialmente con los británicos. Aunque naturalmente el asunto de las Malvinas siempre ha opacado las reclamaciones antárticas que han quedado como un asunto menor en las relaciones entre ambas naciones.
- Chile
Chile oficializó su reclamación en 1940, argumentando razones geográficas y geológicas similares a las de Argentina. Su sector, delimitado entre los meridianos 53° Oeste y 90° Oeste, también se extiende hasta el Polo Sur. Chile sostiene que su territorio antártico es una extensión natural del continente sudamericano y que ha desempeñado un papel histórico importante en la región.
Al igual que el reclamo argentino, el chileno se superpone con el sector británico, además de coincidir parcialmente con el argentino. Sin embargo, ambos países han mantenido relaciones relativamente cordiales en este tema, colaborando en proyectos científicos y estableciendo acuerdos de coexistencia pacífica en las áreas de solapamiento.
- Reino Unido
El Reino Unido fue uno de los primeros países en formalizar su reclamación territorial, en 1908, mediante una serie de Cartas Patentes. Su territorio antártico, conocido como el Territorio Antártico Británico, está delimitado por los meridianos 20° Oeste y 80° Oeste. El Reino Unido basa su reclamo en la exploración temprana de la región y su ocupación efectiva a través de diversas expediciones científicas y logísticas.
El sector británico entra en conflicto directo con las reclamaciones de Argentina y Chile. Estos solapamientos han sido una fuente de disputas históricas, especialmente durante el siglo XX, cuando la Operación Tabarín británica reforzó su presencia en la región.
- Australia
Australia reclama el sector más grande de la Antártida, conocido como el Territorio Antártico Australiano, que abarca desde los meridianos 45° Este hasta 160° Este. Este reclamo, oficializado en 1933, cubre casi el 42% del continente.
Australia justifica su soberanía con base en exploraciones realizadas por británicos en la región y la posterior transferencia de derechos por parte del Reino Unido. A diferencia de otras naciones, el reclamo australiano no se superpone con ningún otro, lo que ha facilitado su administración científica y logística.
- Nueva Zelanda
El reclamo neozelandés, conocido como la Dependencia Ross, fue oficializado en 1923. Este territorio se encuentra entre los meridianos 160° Este y 150° Oeste e incluye áreas de gran interés científico, como la barrera de hielo Ross.
Nueva Zelanda basa su reclamación en la proximidad geográfica y en las exploraciones realizadas por el británico James Clark Ross, quien dio nombre a la región. Como Australia, Nueva Zelanda no enfrenta conflictos significativos con otras naciones en su sector.
- Noruega
Noruega es otro de los países con reclamos territoriales en la Antártida, centrados en dos sectores: la Tierra de la Reina Maud, delimitada entre los meridianos 20° Oeste y 45° Este, y la isla Pedro I, una pequeña isla al oeste del continente. La Tierra de la Reina Maud fue reclamada en 1939, mientras que la isla Pedro I fue anexada en 1929.
El interés noruego se basa en exploraciones realizadas por expediciones lideradas por Roald Amundsen y otros navegantes noruegos. Noruega ha adoptado un enfoque moderado en su reclamación, evitando conflictos con otras naciones y centrándose en actividades científicas.
- Francia
Francia reclama la Tierra Adelia, un pequeño sector delimitado entre los meridianos 136° Este y 142° Este. Este territorio fue explorado por el francés Jules Dumont d’Urville en 1840 y oficializado como reclamación territorial en 1924.
Aunque su sector es uno de los más pequeños, Francia mantiene una presencia significativa en la región a través de la Base Dumont d’Urville, que desempeña un papel crucial en la investigación polar.
Las Bases Españolas en la Antártida
Aunque España no reclama formalmente ningún territorio en la antarida si que existe presencia española en el continente gracias a las dos bases que mantiene en el continente: la Base Juan Carlos I y la Base Gabriel de Castilla.
La Base Juan Carlos I, inaugurada en 1988, se encuentra en la isla Livingston, en las Shetland del Sur. Es una de las primeras infraestructuras españolas en la región y opera principalmente durante el verano austral, cuando las condiciones climáticas permiten realizar investigaciones en el exterior. Esta base está equipada con modernas instalaciones, incluyendo laboratorios, áreas comunes y alojamientos para los investigadores. Renovada en 2016, su diseño prioriza la sostenibilidad ambiental, minimizando el impacto ecológico. Aquí se desarrollan estudios en biología marina, glaciología, climatología y geología, aprovechando su estratégica ubicación cerca del estrecho de Bransfield.
Por su parte, la Base Gabriel de Castilla, establecida en 1989 y gestionada por el Ejército de Tierra, se encuentra en la isla Decepción, un volcán activo que proporciona un entorno único para investigaciones geológicas y vulcanológicas. Además, su proximidad al océano facilita estudios sobre biodiversidad marina y cambio climático. Como la Base Juan Carlos I, funciona durante el verano austral y está diseñada para respetar las estrictas normas medioambientales del Tratado Antártico.
Ambas bases son pilares fundamentales para la proyección científica española en la Antártida. Las buenas relaciones de España con todos los países con presencia en la Antártida posibilitan que pueda existir un buen ambiente para la cooperación y la investigación científica , entendida además como una herramienta de poder blando para el país.
Los Desafíos del Siglo XXI
A pesar de su éxito, el Tratado Antártico enfrenta desafíos propios de un mundo donde las ambiciones nacionales son inevitables. El cambio climático, con el deshielo acelerado y la apertura de posibles yacimientos de recursos estratégicos, redefine las prioridades en el continente helado. Aunque el Artículo IV del tratado suspende las reclamaciones de soberanía, no elimina las tensiones territoriales de naciones como Argentina, Chile y el Reino Unido, que observan con interés renovado un escenario potencialmente rico en recursos. Por otro lado, la creciente presión turística y científica, aunque bienintencionada, amenaza con romper el delicado equilibrio entre la explotación y la conservación. En este contexto, la Antártida no solo es un laboratorio de la ciencia, sino también un campo de ensayo para la diplomacia internacional, donde las reglas del juego están determinadas por la pugna constante entre el interés colectivo y las dinámicas de poder.
Fuentes
- Abruza, Armando D. «El Tratado Antártico y su Sistema». Boletín del Centro Naval, 2013.
- Dodds, Klaus. «La Administración del Continente Polar». Dossier, 2009.
- «Tratado Antártico de 1959»

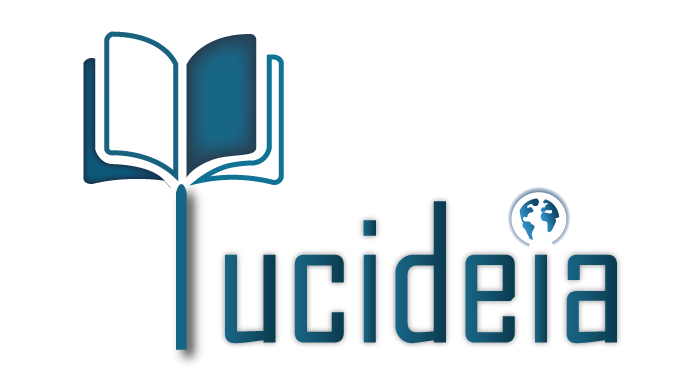


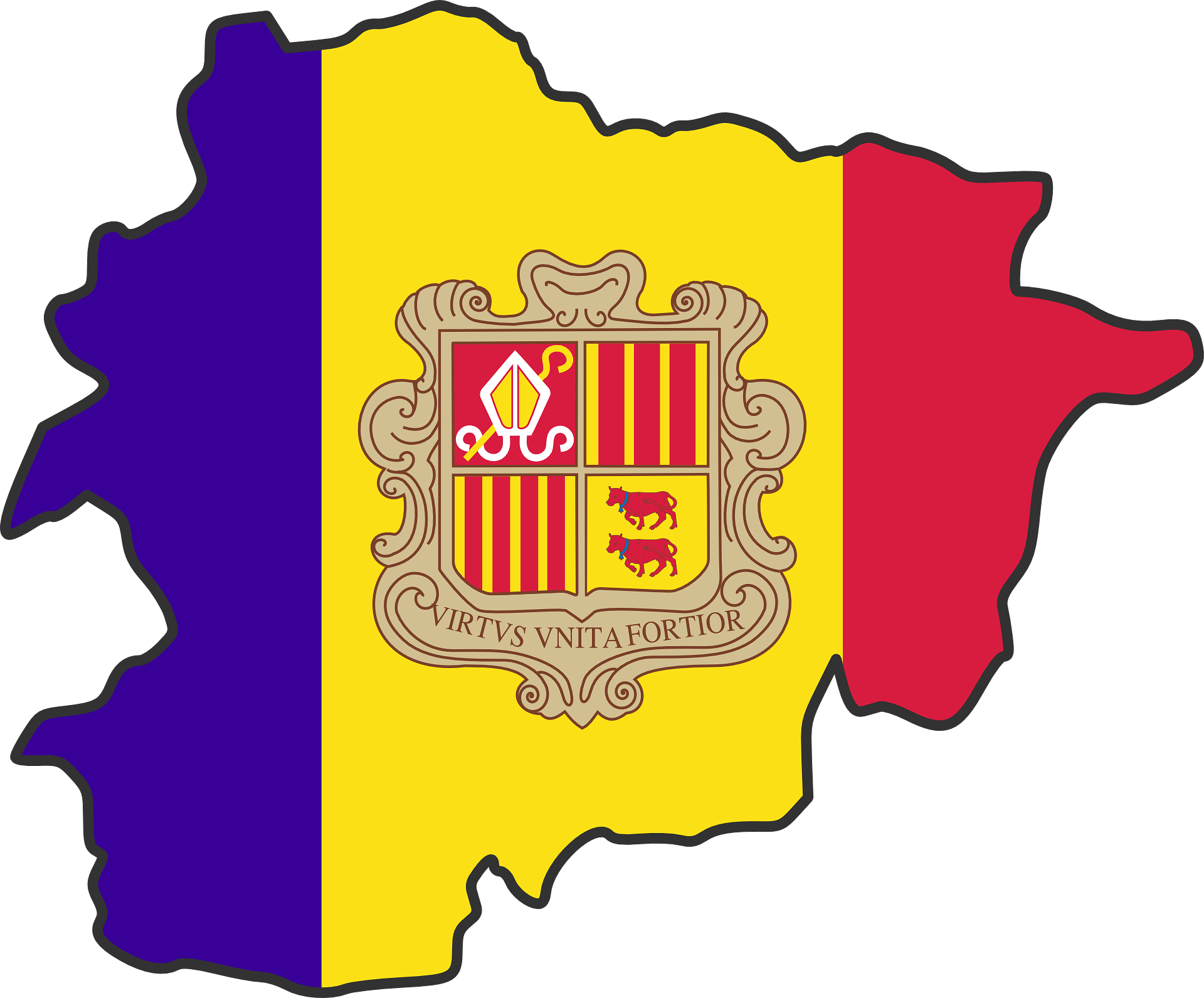

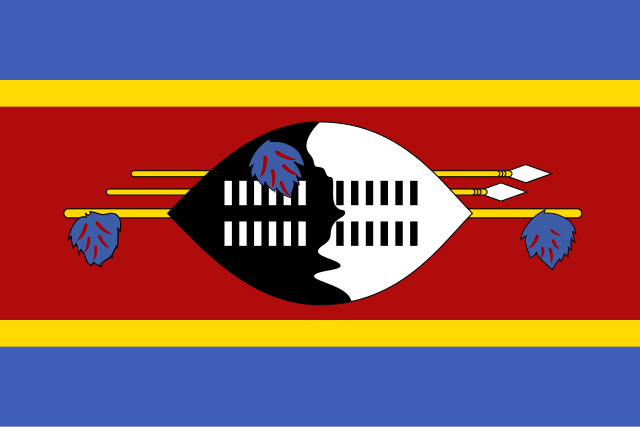
Deja una respuesta